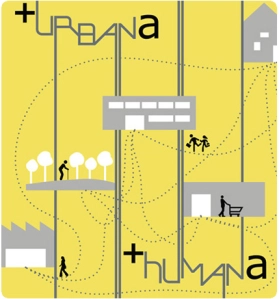Recientemente se han celebrado las Jornadas sobre urbanismo e igualdad en los municipios de Vejer de la Frontera, Tarifa y Rota, dentro del programa «+urbana+humana» de la Diputación Provincial de Cádiz, a las que he tenido la suerte de haber sido invitada como ponente junto con la arquitecta Izaskun Chinchilla. La organización ha corrido a cargo de las arquitectas integrantes del Aula Eileen Grey, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Córdoba. El objetivo de las mismas era tratar la incorporación de la perspectiva de género y la modelización de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de urbanismo y género, al debate de los técnicos dedicados al urbanismo, tanto dentro de las administraciones públicas como en el ejercicio libre de la profesión.
Como diría Michel Foucault, en la actualidad nos encontramos ante un problema de ubicación en un escenario complejo y cambiante, en el que el estado sólido de las cosas daría paso, esta vez en referencia a Zygmunt Bauman, a un estado líquido en el que debemos permanentemente reubicarnos.
Esta consideración constante, me sirvió para introducir la ponencia sobre la práctica profesional del urbanismo con perspectiva de género, pues hace ya tiempo tuve que realizar una reflexión previa que me permitiese justificar la vinculación de dos aspectos a priori tan antagónicos para muchos técnicos. Fue necesario pues, ubicarme en un panorama complejo y múltiple.
Mi desarrollo profesional ha estado fundamentalmente vinculado al planeamiento general y territorial y en este sentido, la perspectiva de género nunca ha estado presente. Cuando me interesé por este aspecto y su incorporación al urbanismo y a la arquitectura, tuve que considerar previamente qué significaba para mí el género. Esto me llevó a investigar sobre los distintos feminismos, su evolución y el estado actual de esta reflexión en el plano intelectual. Descubrí que existían dos tipos de feminismos: el filosófico y el activista. Desde el punto de vista del pensamiento comprendí de la mano de la filósofa Mercedes Expósito García y a través de Judith Buttler y la teoría queer que no existen dos géneros, masculino y femenino, sino que esta categoría se elabora de manera más compleja como intersección de múltiples influencias sociales, culturales o afectivas, que afectan a cada persona a lo largo de su vida. En este sentido, el género es una construcción individual, vital y liberadora de la propia identidad.
Llegado a este punto, ¿qué sentido tenía entonces la incorporación de la perspectiva de género al urbanismo o a cualquier otra disciplina, si el género no tenía un sentido divergente sino múltiple?
La consideración del género en un aspecto tan técnico como el urbanismo, tendría entonces un enfoque diferente y estaría orientado a identificar las distintas funciones que histórica y estadísticamente han desempeñado las mujeres en la ciudad. Sin entrar a valorar si la razón de esta constatación tiene que ver con la educación, la cultura o una tendencia natural, lo cierto es que hay muchas funciones sociales y urbanas que son desarrolladas mayoritariamente por las mujeres, aunque sin duda hay muchos hombres que también las realizan. La gestión del hogar, el cuidado de los hijos, de las personas mayores, enfermas o con minusvalías son tareas habitualmente desarrolladas por las mujeres, ya sea dentro de la familia o como contratadas para el desarrollo de las mismas.
Todo ello hace que las mujeres actúen como catalizadores de grupos que normalmente aparecen ocultos en la planificación y en la gestión de la ciudad.
Pero también la socialización, la solidaridad vecinal y la sensibilidad hacia nuevos conflictos domésticos son aspectos que las mujeres suelen asumir como responsabilidades propias. Un ejemplo: los adolescentes hasta no hace mucho han sido un colectivo que ocupaba una franja temporal acotada entre los 14 y los 18 años aproximadamente. En la actualidad, esta “adolescencia extendida” ha adelantado su inicio a los 10 años, y casi se prolonga hasta los 40. Esta realidad demanda nuevas soluciones para necesidades hasta ahora inexistentes y que tienen también su reflejo en la ciudad, pues no existen espacios públicos ni dotacionales que satisfagan estas nuevas exigencias. Las madres, más sensibles a estos conflictos, suelen desempeñar la difícil tarea de gestionar los enfrentamientos que esta situación imprevista genera en el hogar cuando se reivindican espacios de independencia. En la ciudad se materializan en la confrontación de los intereses de colectivos como los niños o las personas mayores frente a los de los adolescentes en los espacios públicos.
Aunque existen distintos estudios que demuestran el importante papel pacificador que las mujeres desempeñan en los combates bélicos, no hace falta irse tan lejos para comprobar cómo las reuniones de asociaciones vecinales o de madres y padres de alumnos en los colegios, están en muchos casos dominadas por la implicación de las mujeres en la resolución de problemas.
De este modo, la perspectiva de género se convierte en una herramienta útil para el urbanismo y la gestión de la ciudad, pues aplicándola introducimos una dimensión plural que abarca la condición propia de las mujeres pero también de los grupos o individuos dependientes de ellas, así como una tendencia a la gestión de la controversia.
Hay un aspecto fundamental que es necesario tener en cuenta en este punto, y es que la incorporación de la perspectiva de género no es una cuestión que se pueda generalizar ni estandarizar en una suerte de propuestas universales extrapolables a cualquier situación. La cualidad plural del género desde la perspectiva de la teoría queer surge aquí como una aportación desde el feminismo filosófico al paradigma actual de participación real basada en la especificidad de las necesidades de cada comunidad. En este caso la contingencia es fundamental para comprender la dimensión local de este aspecto. La perspectiva de género, como su nombre indica, no deja de ser una perspectiva sobre un hecho dado que puede ser observado desde múltiples posiciones.
Si existe un cambio fundamental en la comprensión de la arquitectura como fenómeno, éste tiene que ver con la consideración del Proyecto como proceso. Durante muchos años, la modernidad habría acordado un valor reconocible para la arquitectura. Un valor que era identificado y aceptado por todos y que tenía que ver con la forma, la representación y la materialidad de la arquitectura. Suelo ponerles este ejemplo a mis alumnos en clase:
Si hoy se convocase un concurso al que os presentaseis todos, ¿quién lo ganaría? Seguramente, si el jurado estuviese formado por el alcalde de la ciudad, por el interventor, los técnicos municipales y un arquitecto de reconocido prestigio elegido por los participantes, ganaría el alumno A. Sin embargo, si el jurado estuviese formado por una selección de arquitectos pertenecientes al “star system” de la arquitectura mediática, la ganadora sería la alumna B. Pero imaginad que el tribunal estuviese formado por una selección de arquitectos pertenecientes al “star system”, esta vez de la arquitectura sostenible y bioclimática…en ese caso la propuesta ganadora sería la presentada por el equipo de los alumnos C y D. Entonces…¿cuál es la arquitectura que vale?
En mi opinión, el valor de la arquitectura y del urbanismo se ha desplazado del objeto arquitectónico al proceso, donde podemos encontrar una nueva legitimidad. El Proyecto ahora se ha convertido en el sistema integrado por una multiplicidad de actores llamados a participar de manera activa. Estos actores son los políticos, las instituciones, las empresas, los usuarios –que no son los mismos que “los ciudadanos”, sino aquellos que van a habitar y gestionar los conflictos que ese nuevo espacio genere- y los técnicos. Pero también el lugar, las condiciones ambientales, el presupuesto, y la sincronización de los distintos tiempos: el de los políticos, el de los técnicos, el de la administración, el del medio, el del planeta… Todo ello formaría parte de ese sistema “Proyecto” sobre el cual la única propuesta posible es la de procurar un equilibrio inestable que requiere de ajustes constantes. De este modo se incorpora la dimensión temporal como un elemento novedoso que hasta ahora había sido obviado por una argumentación del Proyecto como la “proyección” de una idea que se define hoy, hacia un futuro determinado a priori en el que no hay lugar para la reversibilidad.
La gestión de este sistema surge como el verdadero Proyecto al cual los técnicos debemos de aplicar todas nuestras capacidades, abandonando el tradicional rol determinativo para asumir el de facilitadores –más que el de mediadores-. La administración por su parte, debería trasladar el esfuerzo fiscalizador hacia una actitud participativa y creativa que aspirase a dinamizar, mejorar e implementar el proceso.
Para ello, como he apuntado antes, la perspectiva de género supone la incorporación de un aspecto fundamental: la vida.
De manera generalizada, la arquitectura ha trabajado sobre la dimensión material de la ciudad, confiando en el poder pacificador y pedagógico de las formas, la tarea social del urbanismo. El planeamiento maneja aspectos como las infraestructuras, los usos, las tipologías arquitectónicas o las dotaciones, y se ocupa del reparto de las plusvalías económicas que su acción genera sobre los distintos agentes implicados. Pero de manera sistemática obvia las cuestiones que tienen que ver con la habitabilidad de los distintos colectivos o individualidades multipertenecientes, así como el reparto de las plusvalías sociales, ambientales o patrimoniales. La vida, finalmente, es la que ha permanecido oculta para el planeamiento.
La perspectiva de género incorpora esta dimensión vital a la planificación de la ciudad y su gestión. Por eso, en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, es fundamental comprender la trascendencia de este aspecto en la arquitectura y el urbanismo.
Sin embargo, la perspectiva de género no debería de ser considerada en ningún caso como una imposición normativa o un obstáculo más a salvar dentro de los proyectos. Su vocación no es la de mitigar los problemas de las mujeres y de los grupos dependientes en el uso igualitario de la ciudad. La consideración del género es más bien un estado mental que debe acompañar cualquier reflexión sobre la ciudad, su planificación y su gestión.
Si aceptamos la urgencia de incorporar la vida al plano material de la arquitectura y de la planificación como resistencia a la tendencia global que deshumaniza nuestros entornos urbanos, descubriremos que la perspectiva de género es una herramienta útil que ayuda a transformar y mejorar nuestra comprensión del despliegue de la habitabilidad de muchos colectivos en la ciudad.
(*) La redacción de este artículo es puramente divulgativa. Puedes compartirlo en cualquier medio siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado.